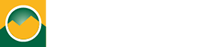Dentro de las condiciones que dictó el presidente Humala para la viabilidad del proyecto Conga, hay una -la exigencia de que la mina contrate 4.000 trabajadores más de los que necesita para funcionar- que merece un análisis especial, pues está basada en uno de los errores más acendrados de nuestro inconsciente colectivo económico y va, por lo tanto, mucho más allá de Conga. Se trata de la creencia de que la ley puede hacer como el Dios del Génesis y decir "créense tantos empleos", para acto seguido ser obedecida por la realidad. De esta creencia viene, por ejemplo, la reciente propuesta para obligar a las industrias eminentemente estacionales (como la agroexportación) a mantener contratada en sus temporadas de baja actividad a la misma cantidad de personas que emplean en las temporadas intensas (como la cosecha). Y también viene de ahí la mismísima estabilidad laboral que fuerza a empresarios de todo tipo a mantener contratadas a personas a las que ya no necesitan para producir. A nivel de primera impresión, es cierto que soluciones así suenan muy bien. ¿Quién puede no querer que más personas ganen un sueldo en el país? El problema, desde luego, está en que, según suele suceder con todos los actos de magia, el empleo ordenado por decreto es una mentira, y una que, como todas, más temprano que tarde acaba por reventar, dejando la realidad peor de lo que estaba antes de que esta se produjese. Estos nuevos "empleos" son una mentira, porque el empleo real supone a alguien que produce algo con su trabajo y es compensado por este valor que genera por quien lo contrata. Cuando se obliga al empresario a contratar fuerza laboral que no necesita para producir, lo que se está haciendo es obligarlo a comprar algo que no aporta a su proceso productivo –ni al conjunto de la producción nacional– ningún valor. En otras palabras, se le obliga a cambiar dinero que podría ser dedicado a otros fines que sí lo hagan subir su productividad a cambio de aire. Todo lo contrario de lo que hace el empleo de verdad. Uno podría pensar que eso no importa si, al menos, más personas van a cobrar un sueldo. Pero esto supondría cometer el mismo error de quien se alegra cuando se rompe una tubería porque eso le da trabajo a un gasfitero, olvidando que el dinero que usará el dueño de casa para pagar por la reparación ya no lo podrá usar para, digamos, contratar a un jardinero. El dinero que se usa para comprar aire a algunas personas tiene un costo: deja de estar disponible para comprar trabajo real (que sirve para generar valor) a otra. De más está decir con cuál de los tipos de operación se crea más riqueza –y se acaba empleando más personas– en la sociedad. Por otro lado, tampoco es verdad que consiguiéndole a las personas contratadas alguien que les pague a cambio de nada al menos se les soluciona la vida, al margen de los efectos que puedan haber para la empresa y la economía en general. Un trabajo que no es realmente necesario no es duradero. Apenas encuentre la forma y el momento para hacerlo, la empresa verá cómo prescindir de las personas a las que paga pero no necesita. Estas personas, mientras tanto, como han sido contratadas para realizar labores que el mercado no requiere, no podrán aprovechar sus trabajos para desarrollar habilidades que las puedan hacer contratables luego por otras empresas que las quieran de verdad. Y por eso decimos que la mentira del trabajo por decreto acaba reventando. A diferencia de los trabajos verdaderamente útiles, estos no empoderan a la gente. El punto, en resumidas cuentas, es este: el trabajo, para ser real y sostenible, no puede ser desconectado de la productividad. De lo contrario, la solución para el desempleo que todavía existe en el país sería obligar a todas las mineras a realizar sus excavaciones con lampas, en vez de máquinas, para que tengan que emplear a más personas. O, mejor aun, para lograr el empleo pleno, forzarlas a que, en vez de lampas, sus empleados tengan que cavar con cucharitas. No nos engañemos. La creación de trabajo por decreto no es más que un cuento. Y uno que, podemos estar seguros, no tiene un final feliz.