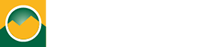La semana pasada, el Poder Judicial condenó a Pedro Castillo, a su exjefa del Gabinete Betssy Chávez y a su exministro del Interior Willy Huerta por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. A los tres les impuso una pena de 11 años y cinco meses de cárcel por conspirar contra el orden constitucional para evitar que se votara una moción de vacancia contra el expresidente debido a los graves indicios de corrupción que pesaban -y pesan todavía- sobre él y su círculo más cercano. Unos días después, les tocó el turno a los propios congresistas -esos mismos parlamentarios que tres años atrás fueron el blanco del mensaje golpista de Castillo y a los que, por orden de este, la policía trató de impedir que ingresaran a la sede legislativa- de sancionar a los autores del zarpazo. Hay que decir que el solo hecho de haberse tardado 36 meses para poner a debate una sanción de este tipo ya es, en sí mismo, reprochable. Pero lo más grave fue que la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años propuesta para cada uno de los responsables no estuvo ni cerca de aprobarse.