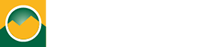A pesar de resultar indispensables para su funcionamiento, los parlamentos no suelen ser la institución más popular en una democracia. Aquí y en otras latitudes, la gente tiende a ver a sus integrantes como personas que trabajan poco y gozan de privilegios injustificados. La labor de fiscalización y contrapeso que deben cumplir frente al Ejecutivo solo es apreciada en circunstancias excepcionales; y las de legislación y representación a duras penas son comprendidas por una minoría de la población.Dicho todo eso, sin embargo, es forzoso precisar que, en nuestro país, las distintas conformaciones congresales que se han sucedido en el recinto de la plaza Bolívar durante los últimos lustros han hecho méritos adicionales para ganarse la reprobación ciudadana. "Blindajes" a personajes nefastos, obstaculizaciones que obedecen solo a ojerizas políticas, tráficos de influencias y demás conductas vergonzosas -o directamente delictivas- han ocasionado que cada representación nacional haya culminado su mandato bajo la impresión general de que aquella que la sucedería no podría ser peor. Pero, tristemente, esa opinión ha tenido que ser revisada una vez que los nuevos elencos legislativos se estrenaban.El caso del Congreso elegido en el 2016 (y disuelto tres años más tarde por orden del entonces presidente Vizcarra), y luego reemplazado por el elegido en el 2020, es un ejemplo paradigmático del problema que describimos, pues en menos de un año, los reemplazantes se las arreglaron para granjearse una desaprobación (73% en todo el país, de acuerdo con la última encuesta de El Comercio-Ipsos) que compite de igual a igual con la que en su momento se habían ganado a pulso los reemplazados.