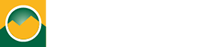Que lo sucedido esta semana en Venezuela es un golpe de Estado y que, por lo tanto, el régimen que impera en ese país es una dictadura es un hecho que ya pocos se atreven a discutir. La admisión de esa circunstancia, sin embargo, entraña para algunos sectores políticos una incómoda verdad adicional. A saber, que o bien ellos mismos han sido protagonistas de un ignominioso episodio similar, o bien han sido cómplices de aquello que ahora se revela como una tiranía sin coartadas.Lo primero describe la situación del fujimorismo; lo segundo, la del Frente Amplio y su ex candidata presidencial Verónika Mendoza.Por un lado, en efecto, las semejanzas entre el ‘autogolpe’ perpetrado por Alberto Fujimori en 1992 y el ‘putsch’ de Maduro son clamorosas. En ambos casos estamos ante un Ejecutivo que avasalla, con violencia si es necesario, el equilibrio de poderes y a todo tipo de oposición invocando la emergencia nacional y el interés de la patria, pero sirve en realidad de paraguas a un proyecto de corrupción y perpetuación en el poder a cualquier precio. Y, por el otro, está demasiado fresca la memoria de la candidata izquierdista contorsionándose ante las demandas de la prensa para no llamar al régimen chavista y a su patética coda -el gobierno de Maduro- por su nombre, y ensayando en cambio fórmulas eufemísticas del tipo "no es una dictadura porque no hubo golpe de Estado" o "en Venezuela se han dado procesos electorales democráticos avalados por entidades internacionales" para no chocar con una administración que, a su entender, "ha defendido muy claramente su soberanía".Esa misma sintonía ideológica, por otra parte, es la que explica que, en agosto del año pasado, mientras cinco bancadas del Congreso firmaban una moción condenando al gobierno de Maduro por la "intolerancia política, afectación de la libertad de expresión, violación de los derechos humanos y la existencia de un régimen autoritario y represivo que ha llegado al crimen y a la persecución política de la oposición democrática", el Frente Amplio presentase una distinta en la que apenas se animaba a hablar de "una compleja situación política, económica y humanitaria".Es sobre ese penoso trasfondo, pues, que ahora hay que evaluar los pronunciamientos de esos mismos sectores políticos acerca de lo ocurrido en Venezuela. En el caso de Fuerza Popular, nos referimos, desde luego, a la declaración de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, en el sentido de que lo sucedido el 5 de abril de 1992 "tiene una connotación completamente diferente", así como a la de su vicepresidenta, Rosa Bartra, quien ha sostenido que "no se puede hacer un símil" entre un episodio y el otro porque el autogolpe fujimorista fue "un capítulo único e irrepetible" (una fantasía que, por lo demás, es común a los golpistas de todas las latitudes, frecuentemente persuadidos de que les tocó vivir un trance histórico singularísimo que los obligó a hacer lo que, de otra manera, habría sido inaceptable). La verdad, por supuesto, es que lo difícil, o casi imposible, es no hacer el símil, como demuestra la circunstancia de que la prensa internacional lo haya planteado de manera sistemática desde ayer.Enredada en su propio laberinto terminológico, por otro lado, Verónika Mendoza ha sostenido que "la resolución del Tribunal de Justicia rompe el equilibrio democrático de Venezuela" (como si tal cosa hubiese existido antes del reciente manotazo del chavismo) y que "es hora [...] de relanzar el proceso de transformación social". Una negación de lo evidente en la que no han caído otros antiguos dispensadores de indulgencias para el régimen de Maduro, como la congresista Indira Huilca o el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, quien ayer admitió por fin que lo que existe en Venezuela es una dictadura.Más allá de lo anecdótico, lo que estas consideraciones revelan en última instancia es lo poco arraigadas que están las convicciones democráticas en quienes quieren servirse del sistema que las expresa para llegar al poder. Para ellos, al parecer, todos los golpes son malos... salvo el propio. Alguien tendría que explicarles que su peculiar afán totalitario no constituye, en realidad, ninguna excepción.