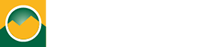En junio del 2011, después de violentos disturbios en Puno, uno de los últimos actos del gobierno de Alan García fue cancelar el permiso a Bear Creek para llevar adelante Santa Ana, un proyecto de explotación de plata en la frontera con Bolivia. Los representantes de la compañía canadiense se quedaron atónitos. Acababan de reunirse con la primera ministra Rosario Fernández, quien les aseguró que, pese a las protestas -que provenían principalmente de sectores externos al del entorno social del yacimiento-, sus derechos serían respetados. A diferencia de otras mineras con antecedentes de malas prácticas, Bear Creek no tenía un pasado vergonzoso con las poblaciones vecinas del proyecto ni con las autoridades de Energía y Minas. Mientras en otros lugares las asambleas consultivas debían realizarse con protección policial, en Huacullani, la sede del proyecto, comuneros concurrieron pacíficamente a las reuniones, y en un clima de consenso aprobaron la Audiencia al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Viviendo en extrema pobreza a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, de una agricultura de subsistencia, para ellos la mina era una oportunidad de vivir mejor. Pero igual Brear Creek fue inhabilitada.